¿Cómo están las cosas en Norteamérica, en el país más rico y poderoso del mundo? Sirviéndose del argumento de El gran Gatsby, que Scott Fitzgerald escribió en 1925, el autor del siguiente artículo nos recuerda la lucha contra la desigualdad “que se ha librado una y otra vez en la historia humana”, así como la manera en que se manifiesta la dominación de las élites sobre las clases populares. El autor, Chris Hedges, afirma que “la incapacidad para comprender la patología de nuestros gobernantes oligárquicos es una de nuestras faltas más graves”. Frente a ello, llama a la acción, sin medias tintas, contra la dictadura económica.
Chris Hedges es un periodista y escritor norteamericano. De su extensa obra se ha publicado en español el ensayo La guerra es la fuerza que nos da sentido (Síntesis, 2003). Sus últimos libros son The world as it is: Dispatches on the myth of human progress (Nation Books, 2010) y Days of destruction, days of revolt (Nation Books, 2012), escrito en colaboración con Joe Sacco. Este libro es una denuncia de la naturaleza de las guerras promovidas desde Washington y de su impacto sobre la civilización humana. “La guerra es siempre una traición”, escribe, “una traición de los jóvenes por los viejos, de los cínicos por los idealistas, y de los soldados y marines por los políticos”. En el presente, “son sólo los marginados y los rebeldes los que mantienen vivas la verdad y la investigación intelectual”, escribió en otro de sus artículos (La traición de los intelectuales, Revista Sinpermiso, 2013).
Hedges ha sido durante quince años corresponsal en el extranjero de The New York Times. En la actualidad es colaborador de las revistas Truthdig y The Occupied Wall Street Journal. En 2002 recibió el Premio Pulitzer.
BIENVENIDOS A LA GUERRA DE CLASES
Chris Hedges
“Los ricos son diferentes de nosotros”, se dice que comentó F. Scott Fitzgerald a Ernest Hemingway, a lo que Hemingway supuestamente respondió: “Sí, tienen más dinero”.
 El diálogo, aunque en realidad no tuvo lugar, expresa un punto de vista de Fitzgerald que Hemingway siempre eludió. Los ricos son diferentes. La seguridad que les confieren la riqueza y el privilegio permite a los ricos a su vez rodearse de trabajadores sumisos, parásitos, sirvientes y aduladores. La riqueza cría, como ha ilustrado Fitzgerald en El gran Gatsby y en su relato El muchacho rico, una clase de personas para las que los seres humanos son productos desechables. Colegas, socios, empleados, personal de cocina, sirvientes, jardineros, tutores, entrenadores personales, incluso amigos y familiares, todos se doblegan a los caprichos de los ricos o desaparecen. Una vez los oligarcas alcanzan el poder político y económico sin control alguno, como ha ocurrido en los Estados Unidos, los ciudadanos también se convierten en desechables.
El diálogo, aunque en realidad no tuvo lugar, expresa un punto de vista de Fitzgerald que Hemingway siempre eludió. Los ricos son diferentes. La seguridad que les confieren la riqueza y el privilegio permite a los ricos a su vez rodearse de trabajadores sumisos, parásitos, sirvientes y aduladores. La riqueza cría, como ha ilustrado Fitzgerald en El gran Gatsby y en su relato El muchacho rico, una clase de personas para las que los seres humanos son productos desechables. Colegas, socios, empleados, personal de cocina, sirvientes, jardineros, tutores, entrenadores personales, incluso amigos y familiares, todos se doblegan a los caprichos de los ricos o desaparecen. Una vez los oligarcas alcanzan el poder político y económico sin control alguno, como ha ocurrido en los Estados Unidos, los ciudadanos también se convierten en desechables.
La imagen pública de la clase oligárquica se parece muy poco a su cara privada. Yo, como Fitzgerald, fui lanzado a sus brazos cuando era joven. A la edad de diez años me enviaron con una beca a un internado exclusivo de Nueva Inglaterra. Tuve compañeros de clase cuyos padres –padres que ellos raras veces veían– llegaban a la escuela en sus limusinas acompañados por fotógrafos personales (y de vez en cuando por sus amantes), de modo que la prensa pudiera seguir alimentando la imagen de los ricos y famosos que interpretan el papel de buenos padres. Pasé un tiempo en los hogares de los ultra-ricos y poderosos, viendo a mis compañeros, que eran niños, dando órdenes insensiblemente a los hombres y mujeres que trabajaban como sus chóferes, cocineros, niñeras y sirvientes. Cuando los hijos e hijas de los ricos se meten en problemas graves siempre hay abogados, publicistas y personajes políticos que los protejan –la vida de George W. Bush es un ejemplo práctico de la insidiosa acción afirmativa de los ricos. Éstos experimentan un desdén snob hacia los pobres –a pesar de sus muy publicitados actos de filantropía– y la clase media. Los miembros de estas clases inferiores son vistos como parásitos groseros, molestias que no hay más remedio que soportar, que en ocasiones deben ser aplacadas y siempre someterse a su control, con el fin de acumular más poder y dinero. Mi odio a la autoridad, junto a mi aborrecimiento de la vanidad despiadada y el sentimiento de superioridad de los ricos vienen directamente de vivir entre los privilegiados. Esto fue una experiencia profundamente desagradable. Ella me expuso a su egoísmo y hedonismo insaciables. Aprendí, de niño, que eran mis enemigos.
La incapacidad de comprender la patología de nuestros gobernantes oligárquicos es una de nuestras faltas más graves. Se nos ha ocultado la depravación de nuestra élite gobernante por medio de la propaganda incesante de empresas de relaciones públicas que trabajan para las corporaciones y los ricos. La abnegación de políticos dóciles, artistas despistados y nuestra corporativa-subvencionada cultura popular, que nos muestra a los ricos como héroes a emular y nos promete que a través de nuestro sacrificio y del trabajo duro podremos ser como ellos, nos impide apreciar las verdad.
“Eran personas descuidadas, Tom y Daisy”, escribió Fitzgerald aludiendo a la pareja rica que se encuentra en el centro de la vida de Gatsby. “Rompieron cosas y criaturas y luego se retiraron con su dinero o su vasto descuido, o lo que fuera que los mantenía juntos, y dejaron que otras personas limpiaran el desorden que habían causado”.
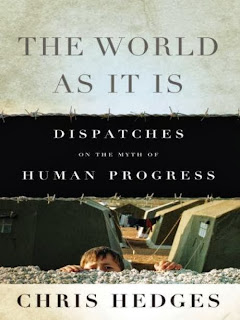 Aristóteles, Niccolò Maquiavelo, Alexis de Tocqueville, Adam Smith y Karl Marx partieron de la premisa de que hay un antagonismo natural entre los ricos y las masas. “Los que tienen demasiados bienes de fortuna, fuerza, riqueza, amigos, y similares, no están dispuestos ni son capaces de rendirse a la autoridad”, escribió Aristóteles en “Πολιτικα” (Política). “El mal comienza en casa, porque cuando son niños, a causa del lujo en el que se les educa, nunca aprenden, incluso en la escuela, el hábito de la obediencia”. Los oligarcas, como sabía Aristóteles, son instruidos en los mecanismos de manipulación, la represión sutil y abierta y la explotación, a fin de proteger su riqueza a nuestra costa. El más importante de sus mecanismos de control es el control de las ideas. Las élites gobernantes se aseguran de que la clase intelectual establecida esté al servicio de una ideología, en este caso el capitalismo de libre mercado y la globalización, que justifica su codicia. “Las ideas dominantes no son otra cosa que la expresión ideal de las relaciones materiales dominantes”, escribió Marx. “Las relaciones materiales dominantes son así concebidas como ideas”.
Aristóteles, Niccolò Maquiavelo, Alexis de Tocqueville, Adam Smith y Karl Marx partieron de la premisa de que hay un antagonismo natural entre los ricos y las masas. “Los que tienen demasiados bienes de fortuna, fuerza, riqueza, amigos, y similares, no están dispuestos ni son capaces de rendirse a la autoridad”, escribió Aristóteles en “Πολιτικα” (Política). “El mal comienza en casa, porque cuando son niños, a causa del lujo en el que se les educa, nunca aprenden, incluso en la escuela, el hábito de la obediencia”. Los oligarcas, como sabía Aristóteles, son instruidos en los mecanismos de manipulación, la represión sutil y abierta y la explotación, a fin de proteger su riqueza a nuestra costa. El más importante de sus mecanismos de control es el control de las ideas. Las élites gobernantes se aseguran de que la clase intelectual establecida esté al servicio de una ideología, en este caso el capitalismo de libre mercado y la globalización, que justifica su codicia. “Las ideas dominantes no son otra cosa que la expresión ideal de las relaciones materiales dominantes”, escribió Marx. “Las relaciones materiales dominantes son así concebidas como ideas”.
La amplia difusión de la ideología del capitalismo de libre mercado a través de los medios de comunicación y la purga, sobre todo en el mundo académico, de las voces críticas han permitido a nuestros oligarcas orquestar la mayor brecha de la desigualdad del ingreso en el mundo industrializado. El 1 por ciento de los estadounidenses posee el 40 por ciento de la riqueza nacional, mientras que un 80 por ciento posee sólo el 7 por ciento, como Joseph E. Stiglitz escribió en El precio de la desigualdad. Por cada dólar que el 0,1 por ciento más rico de la población había acumulado en 1980 obtenía adicionalmente tres dólares en ingresos anuales en el 2008, como ha explicado David Cay Johnston en su artículo 9 cosas que los ricos no quieren que usted sepa sobre los impuestos. En el mismo período, escribe Johnston, el 90 por ciento de la población sólo añadió un centavo. La mitad del país está clasificada como pobre o de bajos ingresos. El valor real del salario mínimo se ha reducido en 2,77 dólares desde 1968. Los oligarcas no creen en el sacrificio por el bien común. Nunca lo hacen. Nunca lo harán. Ellos son el cáncer de la democracia.
“Nosotros, los estadounidenses, no solemos considerarnos un pueblo sumiso, pero por supuesto que lo somos”, escribe Wendell Berry. “¿De qué otro modo, si no, podemos permitir que nuestro país sea destruido? ¿Por qué estaríamos dispuestos a premiar a sus destructores? ¿Por qué todos nosotros –que hemos otorgado el poder a las codiciosas corporaciones y a los políticos corruptos– estamos participando en su destrucción? La mayoría de nosotros está todavía demasiado cuerda para mear en nuestro propio pozo, pero permitimos que otros lo hagan y les recompensamos por ello. Premiamos tan bien, de hecho, que los que se mean en nuestro pozo son más ricos que el resto de nosotros. ¿Cómo lo explicamos? Por no ser lo bastante radicales. O por no ser lo suficientemente cuidadosos, que es la misma cosa”.
El surgimiento de un Estado oligárquico ofrece a una nación dos rutas, según Aristóteles: que las masas empobrecidas se rebelen para rectificar el desequilibrio de riqueza y poder o que los oligarcas establezcan una tiranía brutal para mantener a las masas esclavizadas. Nosotros hemos escogido la segunda opción. Todos los lentos avances que hemos hecho en el siglo XX a través de los sindicatos, la regulación gubernamental, el “New Deal”, los tribunales, la prensa alternativa y los movimientos de masas se han invertido. Los oligarcas han vuelto a hacer de nosotros –como ya hicieron en el siglo XIX la industria del acero y textil– seres humanos desechables. Están construyendo la mayor y más generalizada maquinaria de seguridad y vigilancia en la historia humana para mantenernos sumisos.
Este desequilibrio no habría perturbado a la mayoría de nuestros Padres Fundadores. Ellos, principalmente ricos y dueños de esclavos, temían la democracia directa. Encaminaron nuestro proceso político con el fin de frustrar toda forma de gobierno popular y proteger los derechos de propiedad de la aristocracia nativa. Las masas se mantuvieran a raya. El Colegio Electoral, el poder original de los estados para designar a los senadores, la privación de los derechos de las mujeres, de los indígenas estadounidenses, afroamericanos y hombres sin propiedad, impidieron que la mayoría de la gente participase del proceso democrático en el comienzo de la república. Tuvimos que luchar para hacernos oír. Cientos de trabajadores fueron asesinados y miles resultaron heridos en las guerras laborales. La violencia social en Estados Unidos empequeñeció las batallas laborales que tenían lugar en cualquier otro país industrializado. Los avances democráticos que hemos logrado se han pagado con la sangre de los abolicionistas, los afroamericanos, las sufragistas, los trabajadores y otros miembros de la lucha contra la guerra y los movimientos de derechos civiles. Nuestros movimientos radicales, despiadadamente reprimidos y desmantelados en nombre del anticomunismo, fueron los verdaderos motores de la igualdad y la justicia social. La miseria y el sufrimiento infligidos a los trabajadores por la clase oligárquica en el siglo XIX se reflejan en el presente, ahora que se nos ha despojado de toda protección. El disentimiento es una vez más un acto criminal. Los Mellon, Rockefeller y Carnegie en el cambio del siglo pasado soñaron crear una nación de amos y siervos. La moderna encarnación social de esta élite oligárquica del siglo XIX ha creado un neofeudalismo en todo el mundo, donde los trabajadores de todo el planeta se afanan en la miseria mientras los oligarcas corporativos acumulan cientos de millones de riqueza personal.
 La lucha de clases define la mayor parte de la historia humana. Marx tenía razón. Cuanto antes nos demos cuenta de que estamos atrapados en una guerra a muerte con nuestros dirigentes y la élite empresarial, más pronto nos daremos cuenta de que esas élites deben ser derrocadas. Los oligarcas corporativos han aprovechado todos los mecanismos institucionales de poder en los Estados Unidos. La política electoral, la seguridad interna, el poder judicial, las universidades, las artes y las finanzas, junto con casi todas las formas de comunicación, están en manos de las corporaciones. Nuestra democracia, con sus debates de imitación entre los dos partidos institucionales, es puro teatro político sin sentido alguno. No hay forma dentro del sistema de desafiar las demandas de Wall Street, ni a la industria de combustibles fósiles ni a los especuladores de la guerra. La única vía que nos queda, como Aristóteles sabía, es la rebelión.
La lucha de clases define la mayor parte de la historia humana. Marx tenía razón. Cuanto antes nos demos cuenta de que estamos atrapados en una guerra a muerte con nuestros dirigentes y la élite empresarial, más pronto nos daremos cuenta de que esas élites deben ser derrocadas. Los oligarcas corporativos han aprovechado todos los mecanismos institucionales de poder en los Estados Unidos. La política electoral, la seguridad interna, el poder judicial, las universidades, las artes y las finanzas, junto con casi todas las formas de comunicación, están en manos de las corporaciones. Nuestra democracia, con sus debates de imitación entre los dos partidos institucionales, es puro teatro político sin sentido alguno. No hay forma dentro del sistema de desafiar las demandas de Wall Street, ni a la industria de combustibles fósiles ni a los especuladores de la guerra. La única vía que nos queda, como Aristóteles sabía, es la rebelión.
No es una historia nueva. Los ricos, a lo largo de la historia, han encontrado formas de subyugar y volver a someter a las masas. Y las masas, a lo largo de la historia, han despertado cíclicamente para deshacerse de sus cadenas. La lucha incesante en las sociedades humanas entre el poder despótico de los ricos y la lucha por la justicia y la igualdad está en el corazón de la novela de Fitzgerald, que utiliza la historia de Gatsby para llevar a cabo una feroz denuncia del capitalismo. Fitzgerald estaba leyendo La decadencia de Occidente, de Oswald Spengler, mientras escribía El gran Gatsby. Spengler predijo que, cuando las democracias occidentales calcificadas murieran, una nueva clase de “matones adinerados” reemplazaría a las élites políticas tradicionales. En esto Spengler no se equivocó.
“Sólo hay dos o tres historias humanas”, escribió Willa Cather, “y se repiten tan ferozmente como si sucedieran por primera vez”.
El vaivén de la historia ha empujado a los oligarcas de nuevo hasta el cielo. Nos sentamos humillados y quebrantados en el suelo. Es una antigua batalla. Se ha librado una y otra vez en la historia humana. Parece que nunca aprenderemos. Es hora de anudar nuestras horcas.
______________
FUENTE: TRUTHDIG
______________
Vídeo sobre la distribución de la riqueza en Estados Unidos
______________
FUENTE: TRUTHDIG
______________
Vídeo sobre la distribución de la riqueza en Estados Unidos
La verdad da miedo y se tiene miedo cuando todavía hay algo que perder o creemos que algo podemos ganar. Chris Hedges tiene la lucidez y la valentía de denunciar una realidad que ha vivido y tú de contárnoslo. No nos engañemos la lucha de clases no ha desaparecido. ¿Qué nos queda por vivir?
ResponderEliminarA la pregunta de qué nos queda por vivir, Luisa, hay muchas respuestas. Así, de pronto, se me ocurren dos. La clásica: Eso depende, de si queremos vivir como objetos o como sujetos. La postmoderna: cosas inimaginables, sin duda.
EliminarSaludos.