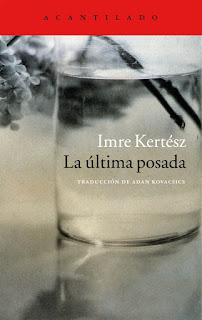 IMRE KERTÉSZ: CONTRA LA LUCIDEZ Y OTRAS TRIVIALIDADES
IMRE KERTÉSZ: CONTRA LA LUCIDEZ Y OTRAS TRIVIALIDADES
El escritor se pierde en las palabras, que no son suyas, y lo que de verdad le pertenece es el silencio. Imre Kertész, autor nacido en Hungría aunque adoptado por Alemania, guardó silencio el pasado marzo, después de hacer frente a la enfermedad de Parkinson y a recurrentes estados depresivos durante algunos años. De sus menguantes apariciones públicas en ese tiempo nos quedan una entrevista para Die Welt en la que el autor se despachó a gusto contra su país natal y otra, nunca publicada, para el New York Times en la que se desdijo de todo lo escrito y dicho anteriormente acerca de Hungría. Sus últimos libros publicados fueron Dossier K (2006), una especie de entrevista en la que se interrogó a sí mismo; el volumen Cartas a Eva Haldimann (2009), que reunía su correspondencia de más de veinte años con dicha ensayista y traductora; y La última posada (2014), que ha aparecido este año en castellano y ha sido publicado, al igual que los anteriores, por Acantilado.
Nacido en Budapest en 1929, Kertész pertenecía a una acomodada familia judía, y tras la separación de sus padres fue a parar primero a un internado y más tarde a una “escuela especial” donde cursó sus estudios de secundaria. En aquellos tiempos tras la caída del imperio en que la judeidad no era una elección propia la misma le vino impuesta a Kertész, como a otros muchos, desde fuera. La infame estrella amarilla no era todavía físicamente visible en las ropas de los judíos, pero existía ideal o imaginariamente en las conciencias de quienes los rodeaban. Así, a la edad de catorce años Kertész fue deportado junto a otros judíos húngaros al campo de concentración de Auschwitz, y luego al de Buchenwald. El ser un adolescente un poco más desarrollado que otros le evitó la muerte inmediata, y registrado como “Kertész Imre, 16 años, trabajador”, se las ingenió para sobrevivir a duras penas hasta la liberación del campo por el ejército soviético en 1945.
Kertész regresó a Budapest, donde concluyó sus estudios secundarios en 1948, y se inició como traductor y periodista en la plantilla de la revista Világosság, que abandonó unos años más tarde. Ajeno al régimen impuesto en Hungría en la postguerra y a la correspondiente Asociación de Escritores, nuestro autor se ganó la vida como outsider dedicado a la traducción del alemán, y no fue hasta 1960 cuando se puso a redactar una novela que recogería su memoria y sus experiencias de los campos de concentración. Concluyó el libro en 1973, y fue publicado dos años después con el título de Sorstalanság (Sin destino). En principio, la novela fue mal acogida, y ello porque en la Hungría autodefinida entonces como socialista eran muchos los que tenían razones para no querer acordarse de lo sucedido. Fue el éxito internacional de Sin destino el que hizo posible que la obra empezara a ser apreciada en el país natal de su autor, donde llegó a ser incorporada por algún tiempo a los planes de estudio. Iba a convertirse en el libro más conocido de Kertész, y en 2005 fue adaptado al cine bajo la dirección de Lajos Koltai y con guión del propio autor. Éste, entretanto, había recibido el Premio Nobel.
Aunque suele olvidarse, Sin destino no es la única novela de Kertész, y a ella, formando una trilogía, sucedieron Fiasco (1988) y Kaddish por el hijo no nacido (1990). El resto de su producción incluye títulos como Diario de la galera, La lengua exiliada y Liquidación. Pocos de ellos son novelas, y la mayoría pertenecen a un género que combina el ensayo con el diario. Un carácter apenas diferente es el que posee La última posada, texto compuesto en cinco partes en el que se alternan un diario escrito entre 2002 y 2007 y las páginas que pudo completar de una novela, cuyo título debía ser el del libro que comentamos y que quedó inacabada a su muerte. El recorrido del diario contenido en este libro incluye algunos episodios importantes en la vida de nuestro autor, entre ellos la redacción de su novela Liquidación, la recepción del Nobel y el estreno del film citado más arriba. Sin embargo, el mayor número de páginas del mismo está dedicado a diversas consideraciones acerca del oficio de escritor, a consignar el deterioro físico propio de su edad avanzada y a comentar el estado de cosas en Europa y el mundo en estos turbios inicios de siglo y de milenio.
A diferencia de lo que con razón o sin ella se espera de una novela, es decir, que el carácter y las andanzas del protagonista faciliten al lector la tarea de identificarse con él, como sucede por ejemplo en Sin destino con su joven protagonista György Köves, por su propia naturaleza el diario nos remite a un yo pensante que no tiene por qué desbordar simpatía y ni siquiera coherencia. El Kertész de estos diarios es a veces, en efecto, un personaje atrabiliario y desconcertante, rasgos cuya naturaleza se desprenden acaso de sus muchas fobias personales y de la abusiva convicción que al parecer poseía (o le poseía) en estos años de ser el último representante vivo del judaísmo europeo. Se suma a ello la penosa relación que mantuvo con su patria y que había llegado al máximo extremo de intolerancia mutua en la época en que se escribía este diario, así como la difusa percepción de un nuevo hundimiento europeo, acompañado del antisemitismo habitual y que puede que no sea sino la continuación de un hundimiento previo, y, en general, la intuición de los males de nuestro tiempo, con el resultado de que “lo que hoy en día presentan como democracia poco tiene que ver con la res publica; más bien lo llamaría democracia del libre mercado. ¿No nos aguarda un fascismo discreto, con abundante parafernalia biológica, supresión total de las libertades y relativo bienestar económico?” A lo que nuestro autor añade: “Auschwitz es la expresión más fiel de la modernidad”.
No sin motivo, la nómina de títulos propuesta más arriba sugiere que, más que un fabulador, Kertész fue un incansable observador de sí mismo que no tuvo recato en llenar sus libros de opiniones propias sobre temas variados, a menudo de una manera tan apasionada como contradictoria. En último extremo, puede que su tema favorito no fuese otro que el de la muerte de la novela, óbito éste del que dejó constancia aquí y allá y que acompañó permanentemente sus cuitas de escritor no muy convencido de sus habilidades, novelista que durante largos períodos no cultivó la novela y que compensó su inseguridad creativa con reflexiones fragmentarias y, como él mismo decía, con trivialidades. De todo ello es buena muestra este libro en el que asistimos al espectáculo dramático de un autor de prestigio, reconocido con el Premio Nobel, que hacia el final de su vida se descubre a sí mismo “sin estilo”, y que al abordar el asunto de la que debería haber sido su última novela, de la que se dan aquí dos fragmentos, optó en el primero por el presente de indicativo y una frase corta y discontinua, y, en el segundo, por todo lo contrario, un pasado imperfecto que se desenvuelve en extensas frases repetitivas, musicales, neuróticas, de un modo que recuerda (demasiado) la escritura de otro autor centroeuropeo al que el estilo precisamente no le faltaba: Thomas Bernhard. La ruina, pues, de la novela, considerada aquí con plena consciencia, corre pareja a la ruina física y creativa de un autor, Kertész, que ya no se reconoce a sí mismo, ni dentro de sí ni en el mundo.
Y por ello escribe: “He entendido que esto se ha acabado. Final. No tengo fuerzas, no tengo ganas. ¿Adónde se ha ido todo, adónde?” Ese adónde que escribe Kertész es el limbo de las novelas no escritas, sin duda alguna las mejores, aquéllas a las que escuetamente les faltó un impulso, un grado más de fe en uno mismo o uno menos de depresión y de desesperanza hacia el mundo, faltas todas ellas que las convirtieron en innecesarias y fastidiosas, además de en causa del fustigamiento al que voluntariamente debe someterse el novelista que no las escribió. Además, el tiempo se le va a uno, sobre todo si es un Nobel, en estúpidas charlas, entrevistas y homenajes. He aquí la cuestión que es a la vez ética y vital que planea sobre el libro de Kertész, un libro (otro) que es una no-novela y por tanto un fracaso.
El enajenamiento de un novelista que no escribe y que termina por ver como inoportunos los recursos propios de su oficio es producto también del lugar literario que Kertész ocupaba en el imaginario simbólico europeo: el de un judío que no formaba parte de la literatura de su país pero que en cambio sólo podría escribir en la lengua de éste, en abierto conflicto con esa tradición que va desde Kafka hasta Celan y cuya única lengua posible era la alemana. “Mi desgracia es que escribo en húngaro”, anota Kertész en una de las entradas de su diario, de lo que si algo le consuela es que sus libros se traducen al alemán. Es ahí, en la traducción, donde el autor se encuentra con su yo, aunque sea un yo empobrecido en tanto que no es más que una traducción. Este exilio de la lengua supone un constante cuestionamiento de las facultades para la escritura, pero también de la posición vital del autor en el mundo, el cual es vislumbrado necesariamente como hostil. Honestamente, con la sinceridad íntima que permite un diario, Kertész se pregunta: “¿Para qué sirve este cuaderno de bitácora? ¿No lo he abierto para apuntar los últimos fondeaderos, para apuntar las últimas copas en las últimas paradas, para girar el timón rumbo al último puerto?” Pero no hay puerto al que llegar; la vida se consume antes, y todo lo que queda es la crónica del camino hecho.
Sólo fugazmente Kertész se salva de su desgarro, cosa que ocurre no por medio de la literatura, sino de la música. Nuestro autor mantuvo una larga amistad con el compositor György Ligeti y con el pianista András Schiff, húngaros como él pero que, a diferencia de él, tuvieron la suerte de expresarse en un lenguaje universal. Y sin embargo incluso aquí, en medio de esta fugacidad salvadora, aparece una escena de “irreconciliable contradicción” en la que otro pianista, Pierre-Laurent Aimard, es incapaz de interpretar la música a satisfacción del compositor, no por defecto de aquél, sino sin duda, como apunta nuestro autor, porque el creador de la música, como también le habría sucedido si lo hubiera sido del mundo, ya no se reconoce en su obra ni se siente capaz de entenderla. Tal es la alienación de la que no escapa el creador, quien en su intento de hacerse real a sí mismo a su imagen y semejanza no logra sino “quimeras de una creación chapucera”. Y es que el creador nunca llega verdaderamente a puerto, lo que no le exime de su obligación de “participar en este trabajo que no cesa”.
De un camino hecho a tientas, en su mayor parte fallido, es testimonio fiel La última posada, postrero libro de Kertész y acaso también de una época, lo que le otorga todas las virtudes, pero también los defectos, de una escatología que tras el ruido y la furia del apocalipsis se disolviera en el silencio. De las pocas certezas que éste nos deja Kertész anota la que mejor puede servir para comprenderle a él y a su obra, que “si en el curso de nuestra vida conseguimos crear algo de un orden superior, hemos de saber que se ha hecho realidad en circunstancias inconcebibles y a pesar de la resistencia permanente del mundo”.

No hay comentarios:
Publicar un comentario